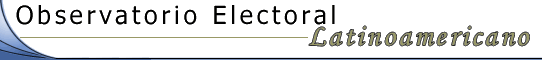IV. Un esquema de evaluación de los sistemas electorales IV. Un esquema de evaluación de los sistemas electorales
IV. Un esquema de evaluación de los sistemas electorales
En la evaluación de los sistemas electorales, se trata de medir la capacidad funcional de los sistemas electorales, de sus reformas y propuestas de reforma. Los criterios para esta medición constituyen las tres funciones
básicas de representación, concentración o efectividad y participación anteriormente desarrolladas. Más tarde, se asociarán las funciones adicionales, la de la sencillez o transparencia y la de la
legitimidad. Se observa cómo los sistemas electorales cumplen con cada una de las funciones. Se descarta que exista una solución que garantice el cumplimiento máximo de cada un de ellas. Vale recordar que las tres funciones
básicas están inversamente interrelacionadas, de modo que aumentar una función puede significar bajar el grado de cumplimiento de una o ambas funciones restantes. Se trata entonces de que todas y cada una alcancen un cierto grado
de realización. Eso conlleva a que la evaluación se desarrolle con un criterio relativo, difícil de cuantificar, y que se excluya la posibilidad de expresar razonablemente el resultado de la medición por medio de una
única cifra. El criterio de mayor alcance es entonces el de un cierto equilibrio en el cumplimiento de las funciones por parte de los sistemas electorales. Este criterio tampoco es absoluto, pues el grado aconsejable equivalente al equilibro
depende de factores contextuales. Nuestro esfuerzo entonces está dirigido a la medición cuantitativa de lo que -en principio- es una cuestión cualitativa.
A fin de comprender mejor lo expuesto, comencemos con la dicotomía entre los principios de representación que se perciben tambien como tipos básicos de sistemas electorales: representación por mayoría y
representación proporcional. En el Cuadro 1 se observa que estos dos principios se diferencian por perseguir funciones precisamente opuestas. El más (+) significa que la función se cumple, el menos (-) lo contrario, que no se
cumple (o que incluso no es el objetivo mismo del principio de representación).
CUADRO 1: Comparación evaluativa a nível de los principios básicos de la representación
| Tipo básico de sistemas electorales |
Representación |
Concentración |
Participación |
| Representación proporcional |
+ |
- |
- |
| Representación mayoritaria |
- |
+ |
+ |
Los principios de representación constituyen categorías demasiado gruesas para el análisis pues integran sistemas electorales que tienen efectos muy diferentes. El Cuadro 2 demuestra cómo algunos tipos de sistemas
electorales que integran una u otra de las categorías básicas, cumplen de forma diferente con las funciones claves. Se observa que dos tipos de sistemas electorales colocados en categorias antagónicas, la representación
proporcional personalizada y el sistema segmentado, cumplen en grado similar con las funciones consideradas. Se percibe asimismo que lo hacen de forma simultánea y equilibrada, de modo que se impone la idea de diferenciar entre los tipos de
sistemas electorales según su capacidad de llegar a un cierto equilibrio entre las funciones a cumplir.
CUADRO 2: Comparación evaluativa entre tipos de sistemas electorales
| Tipos básicos |
Tipos |
Representación |
Concentración |
Participación |
| Representación proporcional |
Proporcional puro |
+ |
- |
- |
| Proporcional personalizado |
+ |
+ |
+ |
| Representación mayoritaria |
Mayoría relativa |
- |
+ |
+ |
| Sistema segmentado |
+ |
+ |
+ |
El Cuadro 3 demuestra que los sistemas electorales que llamamos clásicos -entre ellos el sistema de mayoría relativa y la representación proporcional pura- no llegan ni aspiran a un equilibrio, pues han sido pensados en
función de una o a lo mejor dos de las tres funciones -esto se confirma en todo el debate bicentenario sobre sistemas electorales- mientras que los sistemas combinados -comúnmente llamados mixtos- son capaces de lograrlo.
CUADRO 3: La forma de cumplimiento de las tres funciones: Equilibrio o desequilibrio
| Cumplimiento de las tres funciones |
Grupo de sistemas Electorales |
Tipos de sistemas Electorales |
| Desequilibrio |
Clásicos |
Mayoría absoluta |
| Mayoría relativa |
| Proporcional puro |
| Proporcional en distritos plurinominales grandes |
| Equilibrio |
Combinados |
Proporcional personalizado |
| Sistema segmentado |
| Sistema compensatorio |
Esta evaluación nos lleva a sostener que existen tipos de sistemas electorales superiores a otros siempre que la comparación se base en los argumentos de multifuncionalidad y equilibrio. Entonces, una posibilidad de evaluación
de los sistemas electorales vigentes y de las reformas propuestas existiría en determinar a qué tipo de sistema electoral corresponden o conducirían. El interrogante constituiría una primera aproximación al problema
de evaluación comparativa relativamente sencilla. Definiendo bien el sistema electoral según la tipología a nuestra disposición se determina en el mismo instante su calidad.
En el siguiente cuadro hemos desglosado a modo de ejemplo ocho sistemas electorales actualmente vigentes en América Latina para la elección de una representación nacional (en caso de unicameralismo) o bien de la cámara
de diputados. Como puede observarse, los valores asociados al cumplimento de las tres funciones por parte de los sistemas electorales varían del extremo superior hacia el inferior de los tipos de sistemas electorales: de un estado de
desequilibrio en favor de la representación, pasando por el del equilibrio hasta llegar a un nuevo estado de desequilibrio que prioriza la participación. En este cuadro, los dos ”más” (++) pretenden enfatizar el
extremo en el cumplimiento de la función, mientras que los ”más” acompañados por el signo ”menos” (+ -) indican que el efecto del sistema respecto a la función en cuestión es ambivalente.
CUADRO 4: Tipos de sistemas electorales empíricos*
| � |
� |
Funciones |
| * Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México |
| Tipo de sistema Electoral |
Casos |
Representación |
Concentración |
Participación |
| Proporcional puro |
2 |
+ + |
- |
- |
| Plurinominal grandes districtos |
1 |
+ |
- |
- |
| Plurinominal no bloqueado |
2 |
+ - |
- |
- |
| Proporcional personalizado |
2 |
+ |
+ |
+ |
| Personalizado segmentado |
1 |
+ |
+ |
+ |
| Binominal |
1 |
- |
+ - |
+ |
| Plurinominal pequeños districtos |
1 |
- |
+ |
+ - |
| Plurinominal voto múltiple |
1 |
- |
- |
+ + |
Una vez más, vale diferenciar debido a que los efectos establecidos en el Cuadro 4 son efectos teóricos, de modo que en la empiria pueden ser alterados por la ingerencia de factores estructurales o coyunturales particulares. Por
ejemplo, en el caso del binominalismo, en Chile se consigue una proporcionalidad bastante alta entre votos y escaños para los partidos que saben formar alianzas electorales. Entonces, con respecto a este país, en el rubro
”representación”, tendría que aparecer en vez de un - un +. Así se podría objetar la evaluación propuesta. Sin embargo, abstraer el modelo de evaluación sólo a partir de una única
experiencia no parece conveniente. Vale recordar que la clasificación de los sistemas electorales no se establece en base a sus resultados empíricos, pues ellos cambian según los contextos en que operan. El procedimiento
analítico que proponemos es el de estudiar la diferencia entre el efecto hipotético del sistema electoral y su efecto real y averiguar las razones de esta diferencia.
Con relación a la ingeniería política, no nos interesa sólo la evaluación de los sistemas electorales, sino también la de los elementos técnicos que contribuyen a que los sistemas electorales tengan
este u otro efecto e impacto en el cumplimiento de las funciones de representación, efectividad y participación. En el Cuadro 5 se indican los efectos que tienen algunos elementos técnicos y su variación. Empezamos con un
dispositivo legal o constitucional, la simultaneidad o no de las elecciones parlamentarias con las presidenciales. En otra oportunidad (Nohlen, en Nohlen/Picado/Zovatto 1998: 179 y sig.) hemos establecido tres grados de simultaneidad de los dos tipos
de elecciones: su celebración en el mismo día, con la misma boleta o con el mismo voto. Aquí nos referimos sólo a la conexión menos estrecha. Esta simultaneidad de las elecciones aumenta la concentración o
efectividad del voto. Otra variable más allá de lo que por lo general se incluye en el ámbito de los sistemas electorales es el tamaño del parlamento (una excepción es Lijphart 1994). A mayor número de
escaños, mejora la función de representación. El formato del distrito es la variable más importante dentro del ámbito del sistema electoral propiamente tal. Cuando aumenta la dimensión de las
circunscripciones se favorece la función de representación. Claro está que un cambio de tamaño en dirección inversa produce mayor concentración y efectividad. El ejercicio práctico consiste en recordar
nuestros conocimientos sobre los efectos de los elementos técnicos de los sistemas electorales (véase Nohlen 1998: 52 y sig.) y relacionarlos con los tres criterios de evaluación.
CUADRO 5: Evaluación de los elementos técnicos*
| Elementos individuales |
Representación |
Efectividad |
dParticipación |
| * El + y - indican la dirección de la reforma. |
| Simultaneidad |
- |
+ |
0 |
| Mayor número de escaños |
+ |
0 |
0 |
| Mayor tamaño de distritos |
+ |
- |
0 |
| Personalización del voto |
0 |
0 |
+ |
| Listas semi-abiertas |
0 |
0 |
+ |
| Barreras legales |
- |
+ |
0 |
| Formula d’Hondt en lugar de Hare |
- |
+ |
0 |
Esta evaluación es muy esquemática y por ende tiene sus limitaciones. Es importante tomar en cuenta también la intensidad o el alcance del efecto, fenómeno gradual que no se presta a una sencilla evaluación
clasificatoria. De todos modos, para los interesados en reformas electorales, es imperioso manejar el tema a fin de poder pronosticar los efectos a grosso modo. A esto sigue el análisis empírico-operativo destinado a estudiar los
efectos reales que tendrían los elementos técnicos, considerando las circunstancias concretas del campo. Con este instrumento analítico a mano, es posible detectar tendencias generales en el desarrollo de los sistemas electorales
en relación con los criterios de evaluación. A modo de ejemplo, observamos las reformas electorales en América Latina en la década de los noventa. Notificamos reformas del tipo de sistema electoral en cinco países
que evaluamos en el Cuadro 6.
CUADRO 6: Reformas electorales en cinco países de América del Sur*
| Reformas electorales en América Latina |
Representación |
Efectividad |
Participación |
| * El + el - indican la orientación de las reformas, el = que no hubo reforma. |
| Bolivia |
= |
= |
+ |
| Venezuela |
= |
= |
+ |
| Ecuador |
+ |
- - |
+ |
| Perú |
+ |
- + |
- - |
| Uruguay |
= |
= |
+ - |
En los demás países latinoamericanos se produjeron cambios en algunos elementos técnicos, en la cantidad de escaños, en la distritación, en el grado de simultaneidad de las elecciones, características que
no caben ser desglosadas aquí.
Considerando la totalidad de las reformas que tuvieron lugar en la década de los noventa, se podría decir que la legislación electoral en América Latina estuvo orientada hacia la profundización de la
función de representación. Se observa también una mayor atención al criterio de la participación. Sin embargo, no se mejoró de forma significativa la función de la efectividad del sistema
electoral.
|