|
|
|
|
|
|
| ARGENTINA |
| BOLIVIA |
| BRASIL |
| COLOMBIA |
| COSTA RICA |
| CHILE |
| ECUADOR |
| EL SALVADOR |
| GUATEMALA |
| HAITI |
| HONDURAS |
| MEXICO |
| NICARAGUA |
| PANAMA |
| PARAGUAY |
| PERU |
| REP. DOMINICANA |
| URUGUAY |
| VENEZUELA |
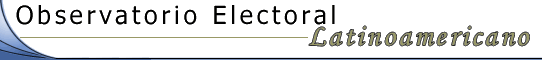 |
El 24 de octubre de 1999 -hace exactamente cuatro años- ganaba las elecciones presidenciales la fórmula de la Alianza UCR-Frepaso: Fernando De la Rúa Presidente, Carlos "Chacho" Álvarez Vice. Tal vez, esa fecha constituya un punto de inflexión que explique la crisis argentina contemporánea. La Alianza fue una coalición contradictoria, que a su vez buscó llevar adelante un programa plagado de contradicciones internas. Por un lado, aunque la UCR y el Frepaso eran equiparables en votos (cada fuerza, por separado, pudo haber obtenido un caudal similar), eran asimétricas en términos "territoriales" y de "aparatos políticos" -dos conceptos de la jerga política, cada vez más imprescindibles para comprenderla. El Frepaso, un partido nuevo sin estructura nacional, obtenía su respaldo entre los votantes independientes de los grandes centros urbanos. Los radicales, a su vez, eran muy superiores en afiliados y capacidad de ganar internas. Por eso, la coalición no se producía a nivel de distritos: los referentes del Frepaso lideraban las candidaturas de la Capital y la provincia de Buenos Aires, y los radicales el interior del país. Una división del trabajo plena en historia, que poco ayudó a desarrollar un affecto societatis que ya era bastante bajo desde un principio. En cuanto al programa, los desencuentros eran aún mayores. La fuerza política más nueva, y el partido político más antiguo (e inflexible, que "se quiebra pero no se dobla"), tenían poco en común en cuanto a la visión de la política y su renovación. Económicamente, buena parte de los sectores que la conformaban -en particular los frepasistas- se ubicaban entre los críticos de la política de los años 90 y buscaban un cambio de enfoque, sin tener demasiado en claro qué era lo que eso significaba. Otro sector -básicamente, los radicales de De la Rúa- no quería alterar el esquema heredado, ni pagar los costos políticos de replantearlo o profundizarlo. De aquel debate surgió un engendro sin estrategias de cambio y sin convicción de continuidad. Aunque la historia contrafáctica sea poco más que un ejercicio inútil, uno podría preguntarse, cuatro años después, que hubiera sucedido si Duhalde hubiera ganado esas elecciones. Tal vez la pregunta valga la pena, ya que aún muchos no terminan de comprender qué fue lo que ocurrió en la Argentina de fines de 2001. En primer lugar, muy probablemente hubiera encolumnado al peronismo. Con la excepción de algunos dirigentes menemistas, poderosos en el poder pero sin grandes recursos políticos una vez fuera del gobierno, Duhalde mantenía buenas relaciones con la mayoría de los líderes provinciales y gobernadores. Las diferencias ideológicas entre Duhalde y Menem no hubieran sido un escollo para su liderazgo, como lo está demostrando la experiencia kirchnerista: los "neoconservadores" de ayer son los "neoprogresistas" de hoy, ya que en el Congreso, las provincias y los municipios, los peronistas que nos gobiernan son los mismos que condujeron la nave de los noventa. Duhalde Presidente, hubiera sido Duhalde Conducción, reemplazando a Menem al frente del partido más grande de América del Sur. En segundo lugar, hubiera introducido buena parte de los cambios políticos y económicos que hoy introduce Néstor Kirchner: tipo de cambio productivista, protección a las empresas nacionales, relación hostil con los acreedores, un presupuesto neokeynesiano. Algunos cambios en la Corte -no tantos, y probablemente más 'peronistas�-, una política social expansiva, más Mercosur que ALCA, y relaciones internacionales más alejadas de las posiciones norteamericanas. Es decir, un programa de "desarrollo productivo" y redistribución del ingreso, más proteccionista e inclinado a los intereses de los grupos empresarios nacionales. Más o menos, lo que intentó hacer en su gobierno provisional. Duhalde hubiera seguido un camino de estas características, por numerosos motivos. Ideológicos, en primer lugar: desde la segunda mitad de los noventa, Duhalde fue consistente en su crítica al modelo económico, predicando su enfoque "productivista". Aún más: Duhalde hubiera estado comprometido con el cambio de modelo, porque detrás de su candidatura había una coalición político-social coherente, de tipo sesentista (los sindicatos, la Unión Industrial, los bancos nacionales, el aparato peronista bonaerense), que tenía fuertes intereses por introducir esos cambios. La Alianza fue un experimento contradictorio, electoralista, sin programa ni base social. Pero detrás de la candidatura de Duhalde había un plan, una coalición social coherente que respaldaba ese plan, y la posibilidad de sumar a su gobierno a un peronismo encolumnado detrás del nuevo líder. La mayor parte de las reformas de los noventa fueron exitosas, y formaron parte de un intento correcto y necesario de modernizar la economía argentina y reinsertarla en el mundo tras décadas de estancamiento y ostracismo. Pero más allá de esta consideración subjetiva, que como tal entra dentro del terreno de lo opinable, lo cierto es que el giro político-económico que la eventual coalición duhaldista hubiera buscado en 1999 hubiera sido costoso pero no inviable. No sólo las contradicciones entre la rigidez monetaria, la sobrevaluación del peso y la expansión del gasto público caracterizaron a ese período de recesión. El contexto internacional era adverso. La opinión pública seguía defendiendo la convertibilidad, pero su apoyo a la política económica decrecía. Los antinoventistas estaban organizándose políticamente. Si la gran crisis del fin de la década comienza por las tensiones entre los defensores de la convertibilidad y los que pujaban por salir de ella -o entre los ganadores y perdedores del período-, el resultado podría haber sido un juego de suma cero. Pero el sólo triunfo de Duhalde, con el ascenso de su coalición devaluacionista y la posibilidad de una sólida gobernabilidad al frente del peronismo, hubiera cambiado las expectativas de los mercados. De a poco, el país se hubiera preparado para una salida del 1 a 1, y para el giro que sólo alcanza a insinuarse cuatro años después. Desde la salida de Menem, parte de la Alianza, Duhalde y Kirchner han intentado revertir las reformas de los noventa. La opinión pública, con matices, sigue acompañando este proyecto. Entonces, si así tenía que ser, hemos perdido varios años por no haber elegido a Duhalde en 1999. El proceso devaluatorio, con la coalición política y social que Duhalde hubiera tenido detrás, pudo haber sido más gobernable y menos doloroso -nunca gratuito. La política hubiera sufrido menos, y nos hubiéramos ahorrado la pérdida de calidad institucional que provocaron la crisis política, la caída de sucesivos presidentes y la interna del justicialismo. En todo caso, la experiencia internacional indica que la combinación de sobreendeudamiento, recesión y crisis de liderazgo político, es la receta del colapso. Este tercer elemento, podemos suponer, no hubiera estado presente en el caso de un triunfo duhaldista. Muchos creyeron que en 1999 la sociedad demandaba un cambio de estilo político pero manteniendo la economía como estaba. Hoy, a la luz de la historia y sus resultados -que expresa, después de todo, las opciones de la sociedad- todo parece indicar que la realidad era la contraria: la cultura peronista sigue vigente como nunca, pero al servicio de otra agenda económica.
|
||||||||||
|
home |
quienes somos |
biblioteca |
info |
encuestas |
electoral |
analisis |
links |
contacto © Copyright 2002 Ipolitica S.R.L. | Todos los derechos reservados. |
||||||||||
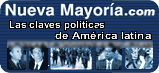
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|